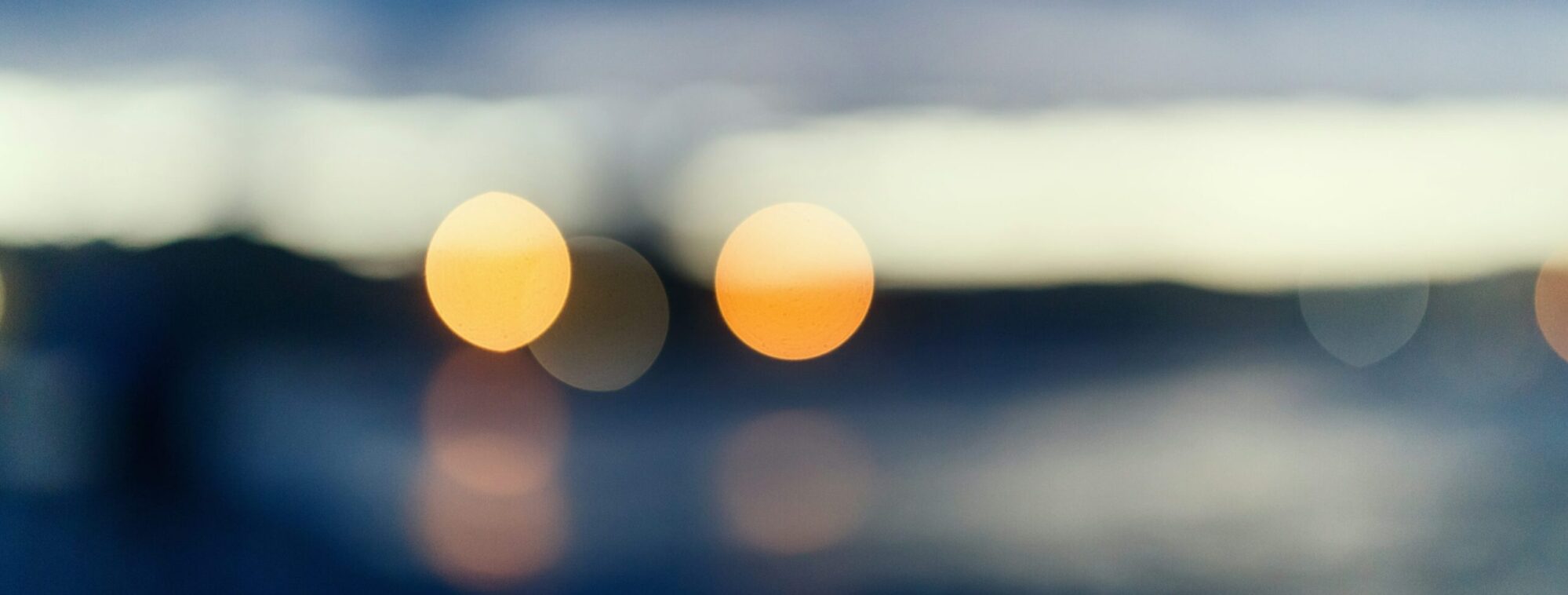Gálatas 3:29,
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la Simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos”.
En esta sección, nos enfocaremos en una serie de escrituras clave que nos muestran lo que se requiere para ser parte del pueblo de Dios bajo el Nuevo Pacto. Como mencioné anteriormente, fue por la fe y obediencia que Abraham pudo entrar en el pacto con Dios, recibiendo así las promesas. Veremos que este principio sigue vigente hoy, aunque con una diferencia clave: ya no podemos ser parte de este pacto sin la fe en Jesús.
Cristo tuvo que hacerse humano para ser tentado en todo sentido y para cumplir con éxito su prueba, resistiendo la tentación y obedeciendo al Padre en todos los aspectos en los que Adán falló. Jesús se hizo humano para cumplir los requisitos positivos de la justicia de Dios, a fin de darnos vida eterna.
Romanos 5:19 dice:
“Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos”.
La Biblia dice que “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). Así que, la única manera en que tú y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados es si Jesús muere por todos. Pero Dios no puede morir. ¡Él es inmortal! (1 Timoteo 1:17). Por esta razón, Jesús tuvo que asumir una naturaleza humana. Tuvo que ser humano para morir en lugar de los pecadores, de modo que nosotros no tuviéramos que experimentar la muerte eterna. La Escritura dice: “Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne” (1 Pedro 3:18).
Cristo debe tener una naturaleza humana para ser nuestro mediador. Necesitamos un ser humano que pueda representarnos verdaderamente en los tribunales del cielo. 1 Timoteo 2:5 explica que solo Jesús, quien es verdaderamente humano, puede cumplir con este oficio: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.”
Recuerde que los pactos están conectados entre sí, no el antiguo pacto y el nuevo pacto, sino el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y el Nuevo Pacto. Veremos en particular la conexión entre Jesús e Isaac, así como algunos paralelismos más. También analizaremos en profundidad a aquellos que no califican como hijos de la promesa.
Comenzamos con un pasaje que presenta a Juan el Bautista y, lo más importante, su mensaje. Prestemos mucha atención a su reprensión a los líderes religiosos hipócritas que se reunieron allí, junto con otro grupo de personas. Aquí es crucial el hecho de que eran judíos, es decir, se consideraban descendientes físicos de Abraham.
Mateo 3:4-10,
4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
En primer lugar, vemos que aquellos que se bautizaban confesaban sus pecados. El bautismo, en sí mismo, es una señal externa de morir al pecado y resucitar para caminar en una vida nueva. Es importante entender que el bautismo en agua no cambia a una persona ni nos hace renacer de nuevo. Creo que esto está claro. Hay creyentes que han sido bautizados más de una vez, pero el bautismo en agua no es lo que nos hace morir a la carne; es solo un símbolo.
Toda la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Jesús vino a un mundo de muerte; ningún hombre había nacido de nuevo antes de Él. Cuando Jesús sepultó a Adán, con él sepultó a toda la humanidad. Y cuando resucita en gloria, levanta de los muertos a toda la humanidad bajo un nuevo hombre, creado a su imagen.
Romanos 6:1-7,
1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
La reprensión de Juan a los líderes religiosos, fariseos y saduceos, fue enfática, directa y crucial en esta historia. Les llama “generación de víboras” y les advierte que no confíen en el hecho de tener a Abraham como padre, es decir, en su linaje físico/sanguíneo, ya que eso no es suficiente para salvarlos de la ira venidera de Dios.
Solo mediante el arrepentimiento y el reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios se puede ser salvo. Las “piedras” a las que se refiere en Mateo 3:9 son aquellos redimidos, quienes serán usados para la edificación de la Nueva Jerusalén (en el reino de Dios), como piedras vivas, edificados sobre la piedra angular que es Jesús. Debemos asimilar su palabra y reconocer que de verdad está siendo escrita en nuestras mentes y corazones por el Espíritu Santo. Meditemos en su palabra, en todo aquello que edifica espiritualmente para entender estos pasajes, ya que también es necesario para percibir la palabra de Dios en su totalidad.
1 Pedro 2:4-6,
4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
6 Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;
Y el que creyere en él, no será avergonzado.
Apocalipsis 21:19-20,
19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; 20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.
A medida que avancemos en este tema, veremos la importancia de entender un requisito clave para la salvación: la fe en Jesús. Esto nos lleva al siguiente pasaje, que comienza hablando de Jesús.
Juan 1:9-13,
9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Observe que el versículo 11 dice: “Los suyos no le recibieron”. Este rechazo no se limita a un acto individual, sino que se refiere a la nación de Judá en su conjunto, es decir, los judíos. En este contexto, “los suyos” se refiere a aquellos que eran descendientes de Abraham. Sin embargo, este rechazo cobra una dimensión más significativa cuando lo entendemos dentro del marco histórico y espiritual de Israel.
Judá representaba lo que quedaba de la nación de Israel después de la división que ocurrió tras el reinado de Salomón. Las diez tribus del norte, conocidas como Israel, fueron juzgadas y dispersadas mucho antes, tras ser llevadas cautivas por el imperio asirio, en una disciplina divina por su idolatría y desobediencia a Dios. Judá, por otro lado, que incluía a la tribu de Benjamín, parecía ser la última esperanza del pueblo elegido. Pero, a pesar de su proximidad al legado de Israel, incluso dentro de Judá hubo un rechazo notable de Jesús, el Mesías prometido.
Particularmente, aquellos que se aferraban al sistema religioso establecido, que se jactaban de conocer a Dios y de ser los guardianes de la ley, fueron los que, en su ceguera espiritual, rechazaron al mismo Hijo de Dios. Estos líderes religiosos —fariseos, saduceos y otros influyentes— se creían los representantes legítimos de la fe, pero su religiosidad externa y su apego a las tradiciones humanas les impidieron reconocer la obra redentora de Jesús. De hecho, su rechazo fue tan profundo que fueron ellos los que, siguiendo las profecías, entregaron a Jesús para ser crucificado.
Este rechazo de los suyos, de aquellos que deberían haber sido los primeros en reconocer al Mesías, refleja la realidad de los “higos malos” profetizados por el profeta Jeremías.
En Jeremías 24:2-3, Dios muestra una visión de higos buenos y higos malos, donde los higos malos representan a aquellos que se alejan de la verdad de Dios, rechazando su voluntad. Así, los líderes religiosos de Judá, lejos de ser los ejemplos de piedad y obediencia, encarnaban la rebeldía espiritual y la ceguera ante la verdadera revelación de Dios en Cristo.
Mateo 21:38,
38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad.
Debemos comprender que Jesús no es solo el Mesías prometido, sino que Él es Jehová mismo encarnado. Esta verdad es fundamental para nuestra fe y teología cristiana: Jesús es la manifestación tangible de Dios en carne. Rechazar a Jesús, por lo tanto, no es simplemente rechazar a un profeta o a un líder religioso, sino rechazar a Jehová, el Dios eterno y todopoderoso.
Jesús es la imagen misma del Dios viviente, como dice Colosenses 1:15: “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.” Jesús no solo refleja a Dios, sino que Él es la perfecta representación de Su ser y naturaleza. En Juan 14:9, Jesús mismo afirma: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”. De esta manera, Jesús no es una representación parcial o distante de Dios; Él es la revelación plena y directa de Dios para la humanidad.
En otras palabras, Jesús es el único Dios que cualquier ser humano haya visto alguna vez. Antes de la encarnación de Cristo, aunque Dios se revelaba a través de profetas, visiones y símbolos en el Antiguo Testamento, el pueblo nunca había experimentado a Dios de manera tan directa y tangible. A través de la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús, Dios se mostró de forma clara y accesible para todos. Hebreos 1:3 dice que Él es “el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia.”
Rechazar a Jesús, por lo tanto, es rechazar a Jehová, a la plenitud de la revelación divina. Es negar al único Dios verdadero que se ha hecho carne para redimir a la humanidad. Esta revelación tiene implicaciones eternas y transforma la manera en que debemos entender nuestra relación con Dios.
Juan 1:1-3, 14;
1 En el principio era el Verbo (la Palabra), y el Verbo (La Palabra) era con Dios (el Padre), y el Verbo (la Palabra) era Dios (el Padre). 2 Este era en el principio con Dios (el Padre). 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
14 Y aquel Verbo (la Palabra) fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Colosenses 1:17-19,
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
Él se manifestó como el Hijo en un cuerpo de carne, para convertirse en la propiciación por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este acto de encarnación y sacrificio fue el cumplimiento de las promesas divinas, un acto de amor y justicia que abrió el camino para nuestra reconciliación con Dios. Jesús, al tomar nuestra naturaleza humana, se hizo el puente entre lo divino y lo humano, asumiendo sobre sí mismo la culpa y el castigo por nuestros pecados, para ofrecer perdón y vida eterna a todos los que creen en Él.
Después de que la nación de Israel rechazara al Mesías, el juicio de Dios se manifestó de manera clara y definitiva en el año 70 d.C., cuando la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por el ejército romano bajo el mando del general Tito. Este evento marcó el fin del Israel del antiguo pacto, simbolizando la culminación del rechazo a la revelación divina en Cristo. La destrucción del templo significó la desaparición de la manera antigua en que los israelitas podían acercarse a Dios a través de sacrificios y rituales, porque Jesús, el verdadero Cordero, ya había ofrecido el sacrificio definitivo en la cruz.
Es importante que comprendamos este hecho histórico correctamente, ya que, de lo contrario, podríamos caer en el error de sobrevalorar o malinterpretar lo que ocurrió en 1948 con la creación del Estado moderno de Israel. Aunque la existencia de una nación israelita contemporánea tiene implicaciones políticas, debemos ser conscientes de que, en términos espirituales, el pueblo de Dios no se define por la descendencia física o la geografía, sino por la fe en Jesucristo, el cumplimiento de todas las promesas dadas a Abraham y sus descendientes.
El apóstol Pablo, en sus escritos, también muestra con claridad que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En 1 Corintios 15:50, Pablo explica que “esto que es corruptible no heredará lo incorruptible”, refiriéndose a la naturaleza caída del ser humano. La verdadera herencia de los santos no depende de la genealogía o del cumplimiento de la ley, sino de una nueva creación en Cristo, que es accesible solo a través de la fe en Él y la regeneración espiritual.
Este texto ahora profundiza no solo en el juicio histórico sobre Israel, sino también en las implicaciones teológicas de ese juicio y cómo se relaciona con el entendimiento del pueblo de Dios en la actualidad.
1 Corintios 15:50,
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Tener ascendencia judía no califica para ser un hijo de Dios, es decir, para ser parte del pueblo de Dios, ni para obtener una herencia en Su reino. Este es un concepto crucial en la teología cristiana: la pertenencia al pueblo de Dios no se define por linaje físico o por la observancia de rituales, sino por la fe en Jesucristo. En Juan 1:12, el apóstol Juan lo expresa con claridad: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” Aquí, la clave para ser parte del pueblo de Dios y recibir Su herencia es la fe en el nombre de Jesús, no el cumplimiento de una tradición o el origen étnico.
Este pasaje subraya que la filiación con Dios es un acto sobrenatural, un acto de gracia divina que trasciende la genealogía humana. No se trata de un derecho hereditario, ni de una condición física, sino de una transformación espiritual que ocurre al creer en Cristo. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios se define por una relación personal con Él, naciendo de nuevo en el Espíritu.
El versículo 13 de Juan 1 amplifica este punto: “Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” Aquí, Juan deja claro que el nuevo nacimiento que nos hace hijos de Dios no depende de los medios naturales o humanos (como la sangre, el deseo o la voluntad humana), sino de un actuar divino. Es una obra del Espíritu Santo quien, como dice Juan 3:5-6, nos da un nuevo nacimiento, no físico, sino espiritual: “De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”
Este nacimiento espiritual no es algo que podamos alcanzar por esfuerzo propio, ni por nuestra voluntad, sino que es una acción directa de Dios en la vida de aquellos que creen en Él. De esta forma, no importa el linaje, la cultura o las obras, lo que importa es la fe en Jesucristo y el ser transformado por el Espíritu Santo.
Juan 3:1-8,
1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Se afirma con bastante claridad en las Escrituras que debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. En Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo: “De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. Este es un requisito fundamental: la entrada al reino de Dios no depende de nuestra ascendencia o nuestras obras, sino de una transformación interior que solo el Espíritu Santo puede realizar en nosotros. Jesús, al explicarle esto a Nicodemo, no solo menciona la necesidad de nacer de nuevo, sino también la naturaleza de ese nuevo nacimiento. Aclarando las dudas de Nicodemo, en Juan 3:5, Jesús reafirma con aún más claridad: “De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”. El nacimiento espiritual, por tanto, es indispensable. Sin la obra del Espíritu Santo, no hay posibilidad de ser parte del reino de Dios.
En este contexto, debemos recordar lo que hablamos anteriormente sobre el bautismo como una señal externa de morir al pecado y renacer para vivir una nueva vida. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, no era por necesidad personal de arrepentimiento, sino para identificarse con la humanidad caída y cumplir con toda justicia. Después de Su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, confirmando la unión entre el agua y el Espíritu, que es la clave para el nuevo nacimiento. Este acto simbólico no solo marcó el inicio de Su ministerio público, sino que también nos muestra que el Espíritu Santo es quien nos da nueva vida. El bautismo en agua, aunque significativo, es solo un símbolo de esta transformación espiritual que ocurre en el corazón de los creyentes a través del poder del Espíritu Santo.
Ahora, pasemos a otro pasaje importante del evangelio de Juan, donde Jesús les explica a los judíos que deben creer en Él y obedecer Su palabra para poder entrar en el reino de Dios. En Juan 8:31-32, Jesús les dice: “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Este pasaje es clave para comprender que el simple hecho de tener ascendencia judía no califica a nadie para entrar en el reino de Dios. Jesús subraya que la fe en Él, acompañada de una obediencia sincera a Su palabra, es lo único que puede otorgarnos el derecho de ser parte del reino. De hecho, Él mismo aclara en Juan 14:6: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí”. Este pasaje refuerza la idea de que, sin Cristo, nadie puede acceder al reino de Dios, independientemente de su origen étnico o religioso.
La clave para ser parte del reino de Dios, entonces, no está en las raíces genealógicas ni en la pertenencia a una nación, sino en la fe en el Mesías, en Jesús como el único Salvador. Esto es lo que transforma la vida del creyente, al ser nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y lo prepara para una herencia eterna en el reino de Dios.
Juan 8: 31-44,
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?
34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.
36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre.
Note que el pasaje comienza con el lenguaje: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra”, ilustrando que ser discípulo de Jesús está condicionado a la obediencia. Esto no es un simple detalle; es el núcleo del discipulado cristiano. La obediencia a las palabras de Jesús es el sello de quien realmente sigue a Cristo. Juan 14:15 dice: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”, lo que refuerza la idea de que la verdadera relación con Jesús se basa en obedecer Su palabra. No es suficiente con simplemente escuchar o conocer Su enseñanza; se requiere un compromiso activo de vivir conforme a ella.
Es importante notar que desobedecer a Jesús es desobedecer a Jehová, ya que, como mencionamos previamente, Jesús es Jehová manifestado en carne (Juan 1:14). Cuando rechazamos las enseñanzas de Jesús o vivimos en pecado, estamos rechazando a Dios mismo.